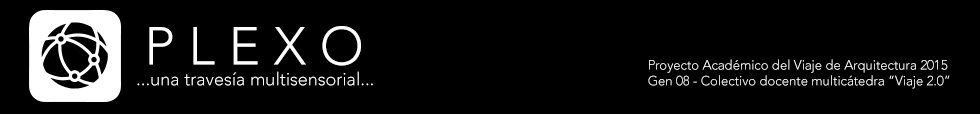Por qué los nórdicos
Por Arq. Conrado Pintos

Foto: Fernando García Amen
Navegar es preciso…
El tiempo acumula construcciones sobre el territorio. El tiempo escribe y borra, nunca del todo, una vez y otra. Escribe ciudades y paisajes y los reescribe con cada nueva construcción, con cada nueva mirada. Urdimbre compleja, terca, permanente y cambiante se ofrece al habitante y al viajero como un ancho presente que contiene todos los pasados: como narrador y protagonista de cada cultura, de cada civilización. Entre las líneas de esos relatos bucearán historiadores y críticos, armando secuencias, hermanando fragmentos, construyendo genealogías y explicaciones, seleccionando, alumbrado y descartando. El viajero en cambio atraviesa esos mundos siguiendo el hilo de un itinerario, argumento preciso y compulsivo, con su propia lógica, que no construye arraigo ni tiñe con recuerdos, pero que habilita la mirada implacable, escrutadora, despojada de los filtros del hábito y los afectos. El viajero, si es arquitecto, se expone a obras, ciudades y paisajes y graba en su memoria las vivencias que el contacto suscita. Se deja impresionar por espacios, construcciones, recorridos, ambientes, sonidos, olores y luces, objetos gigantescos o delicadas miniaturas, climas, gentes y comidas… Y todo lo graba en su memoria, deslumbrado unas veces, decepcionado otras. Se enfrenta a las obras maestras que frecuentó en sus estudios y redescubre maravillado, ahora en el completo despliegue de sus sentidos, la singularidad que las hizo memorables. O sorprende, indefenso, desnudo en su cruda realidad al caprichoso artefacto que, transformado en poesía por críticos frívolos y fotógrafos avezados se revela como pretencioso alarido de un intelecto enano. Así, día tras día, alineados por la racionalidad pragmática del recorrido se acumulan y entrelazan en la memoria las huellas de las más heterogéneas realizaciones: Siena y Manhattan, Los Angeles y Copenhague, Chartres y Ronchamp, el Partenón y la Neue Nationalgalerie, Santiago de Compostela con su catedral, su Siza y su Eisenman, la miseria fotogénica de Varanasi y la obscenidad inculta de los Emiratos o la nueva China. Liberados al fin de sus ataduras cronológicas los recuerdos acuden a formar un presente eterno que es, sin más, el hábitat natural del proyecto, el gran almacén en que esas impresiones, material privilegiado e insustituible de la disciplina esperan ser convocadas a participar de un nuevo alumbramiento. En palabras de Alvaro Siza: “Los arquitectos no inventan nada. Trabajan continuamente con modelos que transforman en respuesta a los problemas que se encuentran…”. Esos recuerdos son, entonces, nuestras palabras. Y sin palabras no hay discurso. O lo que es aún peor, no hay pensamiento.
Por qué los nórdicos
Porque en pocos casos como en éste, la lógica del itinerario habrá de sumergir al viajero en una experiencia tan densa y totalizadora: la de una versión civilizada de nuestra civilización, demostración palmaria de que el poderío económico puede traducirse en la construcción de sociedades más equitativas con un envidiable nivel de satisfacción de necesidades materiales y espirituales, prescindiendo del consumismo exacerbado, el exhibicionismo repugnante y la destrucción indiscriminada de ambientes y valores en una obsesiva búsqueda de lucro. Así, atravesará el viajero paisajes delicadamente antropizados, caminará ciudades de cuidada escala y descubrirá en unos y otras discretas obras maestras acentuando apenas la belleza de su marco. Como en pocos casos verá la historia acumularse en materia construyendo entornos de una rara continuidad, obra tras obra, sin rupturas y sin renuncias. Tras estos resultados, que obviamente saben de excepciones, ciertas constantes parecen recortarse. Intentaremos, sin pretensión totalizadora y desde una mirada disciplinar, aislar algunas.
Humanismo
Seguramente la dureza del clima del norte está en la base de una concepción de la arquitectura que instala en el centro de sus preocupaciones la respuesta programática, que concibe al edificio como el soporte de una mejor manera de hacer las cosas y que apela a un despliegue sensorial que va mucho más allá de lo visual. Una arquitectura de proximidad que pone atención a lo matérico y se obsesiona en el detalle; no como exhibición de virtuosismo sino como precisión extrema de la forma. Una arquitectura que se define por una actitud antes que por un lenguaje y que se niega a abandonar a su usuario una vez que los grandes estímulos, las principales señales, han sido conseguidas. Es la actitud de Aalto cerrando un proyecto con el diseño de los tiradores de las puertas. Es esa simpatía con el destinatario que lo lleva en Paimio a diseñar para las habitaciones lavabos silenciosos que no perturben el descanso de los pacientes -de sus pacientes- para quienes detalla con cuidado el cielorraso que habrán de mirar. Y a diseñar un sillón de acompañante en madera laminada con su asiento ligeramente basculante y una superficie continua y esmaltada que asegure la higiene. Es la actitud, la cultura, que motiva a Jacobsen a proyectar uno de los sillones más famosos de la historia para resolver sin violencia la necesidad de intimidad, de espacio propio, del pasajero que espera en el generoso lobby del hotel de SAS. Esta actitud, esta cultura arquitectónica (puede reclamar este título por lo extendido, duradero y profundo de sus supuestos) es a todas luces irreconciliable con la arquitectura de autor, la arquitectura de firma o como se quiera llamar. Una arquitectura que aspire a resolver el problema que se le ha planteado, y a hacerlo mejor de lo esperado, mejor de como hasta ahora se ha hecho (“que dé liebre por gato”, en palabras de Alejandro de la Sota) y que lo haga enriqueciendo el lugar en que se construye, no puede estar supeditada a apriorismos estilísticos que aseguren, como requisito ineludible, el reconocimiento universal de la paternidad (o maternidad) del objeto. Es lo que explica que en la arquitectura de Aalto el politécnico de Otaniemi sea tan diferente de la Universidad Pedagógica. Que el ayuntamiento de Säynätsalo no se parezca al de Seinäjoki y que la biblioteca de esta ciudad no se asemeje a la de Rovaniemi. Cuando un museo se parece a un auditorio y ambos a un hotel, o una universidad a un aeropuerto, hay buenas razones para sospechar que alguien, en el uso de esos artefactos, habrá de pagar el precio de la cirugía estética.
Sobriedad
Rafael Moneo distingue la buena arquitectura como aquella “…que no impone ansiosamente su presencia pero es capaz de soportar la mirada atenta…”. Una actitud culta y un oficio sólido permiten manejar estos equilibrios sin renunciar a expresividades poderosas. Cultura y oficio (entendido este como el dominio profundo de las herramientas de la disciplina) no se decretan, ni se inventan, ni se compran: sedimentan en procesos seculares, apoyándose siempre en el pasado virtuoso para construir las respuestas a los problemas y sensibilidades de hoy. Nunca haciendo de la negación un argumento. Jamás violentando el sentido común, el destino del objeto, en busca de la formalización inédita, sacrificando la innovación en el altar de la novedad. Un sillón de Jacobsen, de Aalto, de Kjaerholm o de Wegner no es sólo hermoso: es cómodo. Un cuchillo de Wirkkala corta, pero no lastima, y una vajilla de Kaj Franck no deja manchas en el mantel. En una cultura culta no cabe argumentar que si el exprimidor vierte el jugo fuera del vaso, eso no importa porque al arácnido lo diseñó Stark, o que la aspiradora es un mal chiste al que salva la firma de Rashid, o que –como demostró Aicher- para poder usar correctamente la cafetera de Aldo Rossi haya que trepar a una silla. En el reino de lo útil (donde habitan la arquitectura y el diseño) la belleza se descubre, no se impone. Y allí donde la belleza hace trampa y sacrifica el uso, el tiempo se encarga del castigo. Esta cultura, estas culturas, son las que alumbran esas ciudades de cuidada escala y arquitecturas corales en que es necesario apelar a “la mirada atenta” para detenerse ante la obra maestra. La amabilidad del Teatro de Helsinki de Penttilä, la gracia poderosa de Erskine en Frescati, o la contundencia de Aalto en la Caja de Pensiones, desgranan en voz baja un discurso lapidario. La lista de ejemplos podría extenderse por páginas enteras pero tal vez convenga, en este caso, introducir un corte temático que grafica, como pocos, esta situación de actitudes contemporáneas opuestas por el vértice: el de la arquitectura religiosa. Hace unos años la Iglesia Católica decidió conmemorar dos milenios de existencia con la construcción de un templo. Para ello elige, sorprendentemente, el camino de los fabricantes de ropa deportiva, automóviles de lujo, perfumes, relojes y demás productos que dan sentido a la presencia del ser humano sobre la Tierra: convoca a un concurso entre la crema del “starsystem” de la Arquitectura con mayúscula. El resultado, como era de esperar, habla más de Richard Meier que de Jesucristo. Lejos de la purpurada Roma, Lewerentz, Utzon, Aalto, Leiviskä, los Siren, Ruusuvuori, Celsing y otros habían construido y siguen construyendo ámbitos en que los seres humanos comunes pueden hablarle a su dios, lugares de paz donde es posible escuchar el interior y en los que una comunidad se reconoce como tal. Manifestaciones todas de una religiosidad entendida y un profundo respeto por las personas, expresadas con un virtuosismo difícil de empatar.
Continuidad
“Quien no recuerda su pasado está condenado a vivir en el presente”.
Azouz Begag.
La negación del pasado, su olvido voluntario y compulsivo ha conocido en la contemporaneidad distintas versiones. La primera la protagonizaron las vanguardias, sacrificando el pasado inmediato en el alumbramiento de un futuro que la utopía prometía justo y luminoso. La segunda lo hace ignorando la integralidad de los lenguajes y su relación con el mundo que los genera. La marejada posmoderna inunda la historia y arrastra al presente fragmentos arbitrariamente desprendidos. El pastiche nostalgioso, torpe y decadente amenaza degradar al original. La tercera no constituye en rigor una negación del pasado. Es sólo olvido, prescindencia, en una cultura que ha hecho del presente efímero su hábitat. Una arquitectura de grosera expresividad instrumental, gozosa de su destino adjetivo en la comparsa del consumo que ocupa el centro del escenario. Mientras tanto en la penumbra de los bordes otras experiencias han transcurrido. La de los países nórdicos, en particular, es material privilegiado para la reflexión. Allí, la ruptura con la tradición clasicista se da en medio de un renovado interés por los orígenes de la propia cultura. En lo que hace al terreno estrictamente disciplinar la figura de Asplund lidera el viraje hacia la arquitectura moderna. Sus pabellones en la feria del ’30 deslumbran a sus colegas pero es el camino que lleva de la Biblioteca de Estocolmo al Ayuntamiento de Gotemburgo el que ilustra el cambio sin pérdida de una concepción a otra. Un oficio académico sólido resuelve, liberado al fin de la composición cerrada, la continuidad con la preexistencia historicista sin renunciar a la nueva sensibilidad. Esta postura alcanza alturas difíciles de igualar en el Crematorio del Cementerio de Enskede que encara junto a Lewerentz. Allí un lenguaje de modernidad despojada es capaz de revivir la condición eterna de lo clásico. Así, desde distintos lugares surge esta especie de vanguardia sin ruptura, atenta a lo local sin tentación folklórica, centrada en el hombre y pautada por el clima. Una vanguardia al borde de Europa, descentrada y pujante. De entonces a hoy mucha agua corrió bajo los puentes: sin detenerse, sin cascadas y sin lagunas. Sin negarse a los cambios y sin cortar el hilo de la historia. Y es esta actitud la que construye esa urbanidad raramente continua y nunca uniforme. La que es capaz de unificar en una cuadra de la Keskuskatu de Helsinki el romanticismo de Saarinen, el historicismo de Frosterus, el rigor de un Aalto metálico y el eclecticismo moderno de los Gullichsen, Kairamo y Vormala. Una deslumbrante obra coral construida a lo largo de siete décadas, tan firme en su voluntad de acuerdo como en la defensa de la expresión propia. No lejos de allí y veinticinco años más tarde la nueva Biblioteca Universitaria se instala con naturalidad llamativa. Obra de un joven estudio de arquitectos aporta una expresión decididamente singular e innovadora, tras la cual resuenan sin embargo ecos del mejor Saarinen. Y es que la continuidad parece ser una vocación que anida en la cultura nórdica y que rechaza los límites rígidos, los bordes excluyentes, las imposiciones de dominio. Es el argumento del espacio público y la norma del relacionamiento con el paisaje. Continuidad de lo público al interior de los edificios y continuidad de los paisajes en que la arquitectura se instala. Con delicadeza, sin mimetizarse. Como los museos de Fehn o los miradores y servicios de ruta noruegos, en sí mismos un catálogo de la mejor arquitectura. Es la que permite instalar la monumentalidad de un municipio en medio de un bosque (Säynätsalo) sin que sepamos exactamente en qué momento hemos dejado la naturaleza para acceder a un espacio cívico. O la que disuelve un hotel de Jensen y Skodvin en otro bosque sin apelar al camuflaje. Y la que se extrema para que aún la ampliación del Moderna Museet de Malmö de Tham y Videgard se exprese como un enorme cuadrado metálico color naranja.
Luz, color y materia
En arquitectura, la escasez es maestra. Los moros saciaron en Granada su sed de sombra, frescura y perfumes y nos legaron la más sensual de las arquitecturas. Al norte la noche se estira y la penumbra y el frio confinan la vida en interiores protectores. La luz, omnipresente en el corto verano y huidiza el resto del año no es nuestra luz. No es la que dibuja el moldurado de nuestras viejas casas o la que toca el cielo recortando la silueta del Partenón. Es una luz cansada, reflejada, que se derrama con suavidad sobre objetos y paisajes. Es la que Sverre Fehn expone como un object trouvé en plena Venecia y la que Aalto captura con bocanadas de náufrago para sus bibliotecas. Es la que Lewerentz dosifica para construir la oscuridad de sus iglesias, la que capturan pequeñas luminarias doradas y la que demora su agonía en las rugosidades del ladrillo. La que Leiviskä cuelga en sus infinitas verticales y la que persigue la silueta facetada del Dipoli de los Pietilä, una luz que por escasa obliga como nunca a la sabiduría y corrección del juego de los volúmenes… Es la luz del color blanco: del blanco continuo de la nieve y del blanco obsesivo de interiores de bibliotecas y museos. De esos edificios de los Nielsen, Larsen, Schmidt, Hammer y Lassen, Aalto, Leiviskä, Snohetta y tantos otros que luchan por guiar hasta el último rincón la claridad que por sus espacios centrales se derrama. Al exterior en cambio la coloración de los edificios suele estar más atada a su materia: los rojos del ladrillo, los grises y pardos del hormigón y los pétreos, el verde del cobre o los colores de las arquitecturas de madera o los revestimientos cerámicos. Pero es el blanco, el blanco de la nieve, el que mejor dialoga con el azul del municipio de Seinajoki o el sobrio ladrillo del museo de Aarhus, coronado con su aureola de vidrio multicolor. El que se pliega para que surja la ópera de Oslo y potencia el “Diamante Negro” de Copenhague.
El Norte desde el Sur
Tal vez alguien encuentre en los planos de corte y los énfasis de las líneas precedentes ecos, parentescos y desarrollos cercanos a nosotros. No es difícil recordar al Vilamajó multifacético de Ingeniería y Villa Serrana, del almacén de La Americana y el Banco República de Goes. Es la misma pulsión por responder a sitio, programa y momento. Es, aquí también, la excelencia de la respuesta y no la constancia de un lenguaje lo que certifica la autoría. O el humanismo de Román Fresnedo incorporando la belleza de un jardín a la rutina universitaria o al dolor de un sanatorio. Se puede rastrear la influencia, vía neoempirismo inglés, en mucha arquitectura ladrillera y en particular en lo mejor de las cooperativas de ayuda mutua. O en ejemplos concretos dónde el precedente es notorio. Pero es en la actitud, en la sobriedad sostenida, en la calidad extrema conseguida sin apelar a medios excepcionales, donde una cultura como la nuestra puede reavivar sus convicciones y profundizar lo mejor de su historia. Y respirar un poco de aire puro.

Conrado Pintos
Arquitecto. Docente universitario. Profesor Titular (G5) de Anteproyectos de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Autor de diferentes proyectos y ganador de diversos premios de arquitectura a nivel nacional e internacional.
.
Publicado por Fernando García Amen | 23 de agosto de 2015 - 23:36 | Actualizado: 24 de agosto de 2015 - 10:24 | PDF