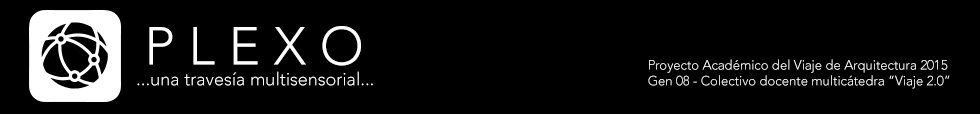Vol nocturn
Por MDes. Arq. Martín Cobas

“Under the pressure of these streets which are growing narrower by the minutes, more crowded by the inch, she has lost her ‘city eyes’. When you have city eyes you cannot see the invisible people”
Salman Rushdie, Midnight’s Children
Un cuerpo yace sobre la Tierra.
Puedo ver sus contracciones, seguir sus movimientos de serpiente roja (la sedosidad de ese movimiento). Puedo intuir su calor y sus gemidos, o las infinitas multiplicaciones de sus células para agrandarlo y expandirlo en una homogeneidad matemática pero impredecible, en un movimiento isócrono, en una especie de lava que se derrite y se dilata y se contrae, buscando siempre el camino más corto para seguir creciendo, escapando de sus coágulos sanguinolentos que como pequeñas micro-turbulencias derraman y tensionan el movimiento de los jugos cuando el organismo es mutilado.
Pero es admirable la capacidad de estos organismos de mutar y regenerarse para redimir un instante atroz o un error fatal. Puedo tener ansias de beber todos los jugos de la ciudad. Puedo convertirme en un voyeur.
1
– Yo le digo que un aeropuerto es una máquina perfecta.
Asentí con poco entusiasmo y algo de pánico, temiendo la presencia de un vecino impertinente, mientras recostaba mi cara contra la ventanilla del avión simulando un sueño incontrolable y sostenía, débilmente, un lápiz con mi mano derecha.
– Es evidente y absurdo –agregó con autoridad.
No comprendía qué era lo evidente, pero temí que preguntarlo se confundiera con un gesto de afecto, o peor, con el estímulo de iniciar una conversación que no deseaba.
– Nada más hermoso que un aeropuerto, ese caníbal de Augé, ni siquiera con el nombre glamoroso de otros franceses, los de la B: Baudelaire, Bachelard, Baudrillard, no, este es Augé a secas, un bruto. Y no se equivoca, porque se ubica mal, ¿comprende?
(Compréndase que la traducción es más bondadosa que literal, ya que la exaltación de mi (inter)locutor era fenomenal y del todo incomprensible.)
Traté de escribir e ignorar la voz penetrante de mi (inter)locutor. Confundí entre la niebla de la tarde las luces verde y rojas del aeropuerto con las de la ciudad. Confieso que comencé entonces a comprender su tesis e incluso hubiese disfrutado una fugaz intervención, pero insisto, preferí evitar un diálogo (debía pensar en lo que escribía, en Richard Dauber-Lewittes), disponiéndome a soportar la exaltación de su monólogo. No recordaba el nombre de la calle del hotel del DF: Rabillajejedo, Revillajerdo. Tampoco decidía el tiempo: ‘Ayer había sucedido algo extraño’ o simplemente’…cuando sucedió algo extraño’.
– Le decía, se ubica mal –continuó-. Se queda quito, por eso no entiende de los aeropuertos, quiere ver la posmodernidad y se queda quito como un farol, eso, sí, como un iluminista, eso es lo que es, un iluminista, un animal, simedisculpa.
Supongo que bajo el influjo soporífero de mi (inter)locutor, que se hundía en disquisiciones filosóficas cada vez más agudas y comprometidas, comencé a perturbarme por la larga espera. Veintiún aviones en línea esperando pista ¿no es la máquina más rápida, la más perfecta, la que puede redimir la tediosa lentitud de otras que circulan sin escapar de la superficie de la Tierra?
Como apiadadas del tedio de los pasajeros, las azafatas, esta vez con admirable coordinación, hicieron las monerías de las mascarillas y demás, ayudando a mi (inter)locutor a seguir con su monólogo, que exhibía, entre largos silenciosos hostiles, frenéticos vaivenes temáticos por la pasión básica con que abordaba cada tema.
– Qué mujer tonta, ¿no cree usted? – (ocasionalmente era algo vulgar)-. Prefiero morir estrellado que exprimido entre dos paragolpes, simedisculpa. Además…
El avión comenzó a moverse lentamente por la pista para quedar en la cabecera de la fila y a punto de despegar.
– Cuántos amigos he hecho en los aeropuertos y los aviones usted no se imagina; por eso le digo, Augé se equivoca. Ah, ¿usted ha estado en Nueva York?
Me pareció demasiado grosero evitar una respuesta que podía resolverse con un pequeño movimiento de cabeza-
– Yo sí, imagínese. Es perfecta, como un aeropuerto, simedisculpa. No es monumental, es solo perfecta. Es como Venecia, simedisculpa, es única. Son las dos únicas ciudades únicas, simedisculpa.
‘Si me disculpa’, pronunciado con demoníaca velocidad, comenzaba a repetirse cada vez más frecuentemente; dudé si se trataba de una muletilla banal o de una aproximación (debería el lector imaginar el estado de exaltación de mi (inter)locutor al pronunciar las parabras ‘one of the two unique cities’) a una suerte de éxtasis metafísico.
Me estoy ahogando, pensé. La ventanilla me da claustrofobia, siempre prefiero pasillo. Puedo estirar una pierna, por lo menos, y escaparme.
– Si usted prefiere pasillo no lo dude, mucha gente lo prefiere. Despiérteme cuando quiera pasar.
Tuve la impresión, tal vez distraído en la escritura o en la vista nocturna de la ciudad, de que mi (inter)locutor me tomaba de un brazo; pero solo se acomodaba, satisfecho de sus reflexiones, entornando los párpados y algo conmovido.
– Lástima que me quedo en Washington, si no… Mire, le voy a dar mi tarjeta, si usted vuelve en otro momento a Nueva York, bueno, es seguro que va a volver, ver –Nápoles y después morir, falso como Augé –dijo e hizo una pausa. Respiró extasiado.
– Usted llámeme, pero no de cualquier teléfono, simedisculpa, hay uno en Central Park South y la Quinta Avenida, justo donde paran los carros tirados por caballos para pasear por el Central Park. Tome uno, no lo haga conmigo, simedisculpa, hágalo con su amante, es kitsch pero mágico.
– Usted no se ofenda, yo solo quiero escribir –dije con algo de resignación.
2
Intenté comunicarme con Richard Dauber-Lewittes apenas llegué a Nueva York. Disqué el número con cuidado obsesivo de no equivocarme. Conseguí tono, esperé. Dejé un mensaje en una contestadora electrónica indicando mi teléfono y dirección en Manhattan. Cancelar la reservación en un hotel ordinario y compartir un suntuoso piso en Central Park South, a pocos metros del Hotel Plaza, con un abogado neoyorkino y su esposa actriz, por lo menos por el momento, era imposible. En los segundos que demoró la respuesta a la llamada imaginé unos grandiosos desayunos en una mesa enorme de madera oscura con patas torneadas y muchos cuadros con marcos dorados con retratos de familiares heroicos, y yo debatiéndome entre strawraspblackgoosepickhollyberriepies y tostadas o frutas colgando de Bacos de porcelana y finalmente, a los lados de una estufa con volutas de granito, unas grandísimas ventanas cuadriculadas para mirar el Central Park y beber todos los jugos de la ciudad.
Pero nadie contestaba el teléfono, era de noche y llovía, como llovió también los siete días que siguieron, cuando estuve alojado en un hotel ordinario del Midtown sin frutas ni Bacos. El Hotel St. James de la calle cuarenta y cinco, que había pertenecido a la más oscura historia de Manhattan, en la más oscura de todas las calles, ahora se reconvertía en un conveniente hotel en reformas dirigido por una anciana de aspecto infinitamente frágil.
El humo que sube por las rejillas del metro el pakistaní en la recepción del Hotel St. James ‘no money no key’ su dueña la anciana ‘come down and pay me’ el mexicano de comida al peso ‘mande’ los chinos del almacén del desayuno ‘a toast with butter’ el chino del veinticuatro horas ‘one banana’ las sirenas oídas a través de la ventana del octavo piso del hotel en la habitación ochenta y dos para cuatros personas pero con siete el polvo del lobby en reparaciones y entre él la hija de la anciana con un una escandalosa minifalda y un largo pañuelo de seda en un escritorio en el escenario de guerra que era el lobby. Y yo buscando a Richard Dauber-Lewittes.
Todo esto recuerdo de Nueva York en abril, más que ninguna otra cosa.
En los días que siguieron intenté en vano comunicarme con Richard Dauber-Lewittes y, el tercer día, caminando por Central Park South bajo una lluvia helada de primavera, llegué al número que indicaba el recorte de papel que llevaba conmigo desde que lo había visto en el DF. Otra vez tuve la fugaz imagen de patas torneadas y frutas y Bacos dentro de ese voluptuoso edificio decimonónico.
Entré al hall a través de un vestíbulo flanqueado por dos grandes escaleras con balaustradas de granito. Más adelante, a mi izquierda, un cúmulo de plantas exóticas agobiadas por una calefacción sofocante precedía al grupo de ascensores simétricamente dispuesto frente al pórtico de entrada y rematado en dos pilastras, también simétricas. A la derecha, frente a las plantas y antes de los ascensores, un veterano de guantes blancos apareció violentamente detrás de un mostrador de madera oscura.
En ese instante, antes de hablar con él, se abrió la puerta de uno de los ascensores. Salió una dama elegantísima fumando un cigarro que la envolvía en una nube blanca, acompañada de un perrito peligrosamente peludo y un gran sombrero beige que le tapaba tanto el rostro que apenas pude adivinar su edad. Caminó lentamente, balanceándose, hasta pasarme y acercarse al mostrador. Movió levemente su mano para hacer sonar las llaves y, con un gesto suave y melancólico, las dejo caer sobre los guantes blancos. Luego caminó hasta el pórtico de entrada, mientras yo caminaba hacia el mostrador. Despedía un intenso aroma a perfume de jazmines.
– Él no está aquí ahora, y me es difícil saber cuándo volverá, no querría cometer un error –respondió el veterano alzando la mirada hacia los ascensores.
Un señor, que salía del mismo ascensor del que unos segundos antes había salido la dama elegantísima, abría sus ojos enormes entre las gotas de transpiración que brotaban de su cabeza. Me miró fijamente entre movimientos nerviosos y algo espasmódicos y, disimulando la intención de abalanzarse sobre mí, caminó hacia el pórtico, que todavía con seguridad conservaba el perfume de la dama elegantísima.
El veterano de guantes blancos no pudo hacer nada. No me dio un solo dato que me ayudara a encontrar a Richard Dauber-Lewittes. Al retirarme del mostrador pensé que tal vez el señor de movimientos nerviosos, que se había perturbado tanto al oírme pronunciar ese nombre, podría hacerlo. En cuanto me acerqué lo suficiente (también olía a perfume de jazmines), el hombre estiró un brazo y tomó el mío violentamente.
– Escuche –dijo-, yo no lo conozco, pero le pido que no trate usted de conocerme a mí.
3
Dos veces llegué a Nueva york, dos veces me fui de Nueva York.
En diciembre nevaba. Nunca había visto nevar. En el ómnibus que me llevaba al aeropuerto La Guaria al Midtown, una joven sollozaba penosamente mientras hablaba con su madre desde un teléfono celular que algún pasajero le había prestado. Había perdido a su perrito Terrier de Yorkshire en otro ómnibus de la misma línea. El infortunado, imagino, habría sido arrollado y descuartizado por varios autos en forma consecutiva, desparramando sus jugos en el asfalto helado. La pobrecita no se resignaba. Tenía mucho de ingenuidad en su voz y, entre sollozos y aullidos de pena, recostaba su cara contra la ventana, mirando hacia el cielo, buscando a su pobre perrito Terrier de Yorkshire. Desconozco el final de esta historia. El lector sabrá perdonar la digresión, pero no pude encontrar otro comienzo para mi segunda visita a Nueva York.
La segunda vez es como un imperfecto déjà vu, casi todo vuelve a pasar: el mismo hotel (no la misma habitación ni el mismo pakistaní ‘no money no key’, tampoco las mismas siete personas, esta vez una de ellas en una habitación más pequeña), el mexicano, el chino, la anciana de aspecto infinitamente frágil, su hija. Casi todo vuelve a pasar (todo eso, y lo nuevo también, es lo que más recuerdo de Nueva York).
Llamé a mi (inter)locutor. Tal cual él lo había pedido, lo hice desde el teléfono que se encuentra en Central Park South y la Quinta Avenida, al lado de los carros tirados por caballos y donde en abril había comenzado la búsqueda de Richard Dauber-Lewittes. Contestó la llamada (después me contaría que había podido verificar que lo hacía desde el lugar acordado por el ‘sonido de la música’ de la ciudad), emocionado ante la idea de que había conseguido un nuevo amigo. Propuse que nos encontráramos en Arturo’s pizza & pasta, un ristorante del Soho donde en abril había comido unos inolvidables cheese ravioli with mushrooms red sauce con las siete personas de la habitación.
Los dos fuimos rigurosamente puntuales. Nos sentamos en una pequeña mesa cuadrada y pedimos un vino rojo Montepucciano D’Abruzzo. El lugar era bastante ruidoso y apretado, con todo ese bárbaro desparpajo latino que algunos yuppies parecían disfrutar acaloradamente. Me adelanté en la conversación, evitando un nuevo monólogo filosófico, e introduje inmediatamente el tema de Richard Dauber-Lewittes. Expliqué minuciosamente todos los hechos, desde el incidente en el DF hasta mi absurda búsqueda por Nueva York.
– Sabe, hoy, antes de llamarlo a usted, lo intenté nuevamente. Nadie respondió. No quise ir otra vez al edificio –terminé.
Mi (inter)locutor, transformado por primera y única vez en un pasivo y comprensivo oyente, no hizo un solo movimiento en los largos siete minutos que duró mi exposición. Ni una gota de vino se llevó a su boca, ni movió sus manotas apoyadas en el mantel a cuadros rojos y blancos.
– Simedisculpa, y mañana en la tarde tiene un tiempo para hacerse, le voy a enseñar algo. Pero ahora le voy a pedir, simedisculpa, me deje comer estos gnocchi.
Conversamos un poco más, con algo de la ligereza que las dos botellas de vino nos habían permitido, y nos levantamos. Cuando abrimos las puertas y sentimos la brisa helada, por esa obsesión cervical que inducen las metrópolis, miré hacia arriba. Vi dos fortísimos haces de luz azul. Paralelos, verticales, perdiéndose en las nubes. En seguida bajé la mirada e hice un gesto para iniciar una pregunta.
– ¿Qué ve? –dijo mi (inter)locutor, adelantándose con impertinencia.
– Dos haces de luz azul.
– Yo le digo que veo dos torres, simedisculpa.
Al día siguiente, a las cinco y treinta de la tarde, nos encontramos en Central Park South y la Quinta Avenida. Mi (inter)locutor me indicó que lo siguiera. Era una tarde fía de diciembre y la ciudad estaba salpicada de gorros de Santa Claus, que como pequeños y movedizos puntos rojos se infiltraban en cada hueco.
Tomamos por un camino bordeando The Pond, pasamos el monumento a Thomas Moore y doblamos a la izquierda para cruzar el Puente de Gapstow. En ese momento mi (inter)locutor se había embarcado en uno de sus monólogos y yo, caminando detrás, distraído con el suave movimiento de los patinadores en el Wollman Rink, no encontré oportunidad de retomar el hilo de su pensamiento. Cruzamos otros puentes y tomamos otros caminos (perdí entonces la ubicación precisa dentro del parque, por lo que ahora, si el lector me disculpa, seré solo especulativo), hasta llegar a un claro rodeado de algunos bancos. Mi (inter)locutor se detuvo e, inclinándose levemente, comenzó a recorrer los bancos leyendo con atención las placas metálicas que casi todos tenían en los respaldos de madera.
– Acérquese –dijo, e indicó con un vibrante dedo índice una de las placas para que yo leyera la inscripción:
The Dauber-Lewittes
Shabbos Bench
Confieso que quedé algo sorprendido. Aunque evidentemente la inscripción ‘Dauber-Lewittes Shabbos’ no conducía directa y solamente a Richard Dauber-Lewittes, la simple coincidencia me parecía extraordinaria, y en particular que mi (inter)locutor me hubiese enseñado la placa con tanta fruición.
Nos sentamos en el banco.
– Mire, los carros, yo le dije –comentó.
Algunos carros pasaban lentamente. Había gente caminando. A unos cincuenta metros, bajo un puente casi negro, entre la niebla, una joven paseaba con un perro. Recordé el incidente del pobre perrito Terrier de Yorkshire.
– ¿Qué ve?
– Muchos árboles, hojas secas, ardillas –respondí-. También veo gente caminando, con frío… y más lejos, edificios.
– Justamente ahí le digo, ¿qué ve?
– Ventanas iluminadas, incluso en algunas distingo gente moviéndose.
Desde nuestro banco se podía ver una gran fachada oscura con muchos puntos de luz que, como fichas vibrantes, se activaban y desactivaban. Podía intuir el sonido de ese plano vibrante, como en esas tarjetas perforadas de las cajas de música.
– Deténgase ahí. ¿Qué ve? –agregó con un ligero fastidio.
– Un hombre hablando por teléfono, apenas lo veo, recuesta su cara contra la ventana, es una ventana muy grande. No puedo oírlo, me da curiosidad.
– Yo le digo, simedisculpa, que veo a Richard Dauber-Lewittes recostando su cara contra la ventana.
4
Si usted me pregunta cuál es la mejor manera de conocer Nueva York yo le digo que sentado en el Central Park comiendo un sándwich de pavo y escuchando música (yo preferiría Mahler, simedisculpa) en una tarde fría de diciembre entre el ruido lejano de las sirenas y los autos y las ardillas sobre las hojas secas en cualquier banco con cualquier nombre mirando a lo lejos cualquier ventana de cualquier edificio hasta encontrar un hombre hablando por teléfono con su cara recostada contra la ventana.
El viernes veintiuno de diciembre me fui de Nueva York por segunda vez. La anciana de aspecto infinitamente frágil se compadeció y me preguntó cómo podía irme de Nueva York en un día tan frío. Me despedí de un amigo. Tomé una camioneta hacia el aeropuerto. Recosté mi cara contra la ventana. Nevaba.
0
Sostengo, débilmente, un lápiz con mi mano derecha.
Voy a escribir sobre como conocí a Richard Dauber-Lewittes, si mi (inter)locutor me lo permite. Estaba en el Hotel Monte Real del DF, en la calle Revillagigedo, a pocas cuadras de la Avenida Juárez. No es el lugar más seguro ni el hotel más confortable. Ordenaba algunas cosas en la valija cuando sucedió algo extraño.
Sonó el teléfono; una amiga llamaba desde el lobby: estaba en un taxi con un norteamericano al que le habían robado, en el Zócalo, todo lo que había dejado al cuidado de un chofer del Hotel Sheraton mientras bajaba del auto a visitar la Catedral. Me pedía que la acompañara (con él en el taxi) para intentar ayudarlo. ‘El pobre está desesperado’ agregó.
Bajé al lobby y nos subimos al taxi. Mi amiga viajaba adelante, el norteamericano y yo atrás. Él llevaba un reloj de oro que asomaba bajo una impecable camisa blanca y zapatos rojizos bien lustrados. Mientas me explicaba lo que le había sucedido insistía en que debía viajar esa misma noche a Nueva York y que ya no tenía ni su laptop ni tarjetas de crédito ni dinero en efectivo. Todo lo tenía el chofer del hotel, que había huido con el auto. Usaba un refinado acento más británico que americano y movía sus manos en todas direcciones. Yo no sabía hacia dónde íbamos con el taxi, hasta que por alguna razón que ahora no puedo explicar supe que buscábamos un cajero automático.
La narración de su trágica experiencia se intercalaba con datos de su vida personal. Él, Richard Dauber-Lewittes, era un abogado de un importante bufete. Su esposa era actriz. No muy conocida, pero era actriz. Vivían en un piso en Central Park South. Conocía algunos detalles de la vida y obra de Frank Lloyd Wright y, un pariente suyo, eminente profesor de matemática, había sido compañero en Princeton de Luis Kahn. Nos dijo que no podía explicarnos las razones precisas por las cuales debía viajar: comprendí que se trataba de algo personal que no estaba dispuesto, aun en esa situación, a compartir.
Los bancos estaban cerrados y la policía no parecía una opción eficaz en razón de la urgencia con que debíamos resolver el problema. Me sentía en una emboscada absurda, pero hubiese sido muy descortés negarme a bajar al lobby. No tenía, supongo, otra opción.
Llegamos a un banco (se me ocurre que no debemos haber demorado mucho en hacerlo, pero me resulta difícil estimar el tiempo transcurrido o la distancia entre el hotel y el banco). Al lado había un cajero automático, tal como lo supusimos. Mi amiga pagó el taxi y los tres bajamos. Inexplicablemente y luego de una conversación algo confusa, los tres estábamos dentro del recinto. Me ahogaba: estaba encerrado en un cajero automático con un perfecto desconocido.
Richard Dauber-Lewittes no dejaba de transpirar. Mientras nos pedía dinero de nuestras cuentas personales, en medio de convulsiones respiratorias, anotaba en un papel su dirección y su teléfono para que lo llamáramos al llegar a Nueva York. Así podríamos alojarnos en su piso de Central Park South y él nos retribuiría, aunque solo mínimamente, toda nuestra generosidad. Su esposa, la actriz, estaría encantada.
Accidentalmente, mi amiga no pudo acceder a su cuenta personal: había un problema con el número de identificación. Yo, convencido de los límites de mi generosidad y algo abrumado por la situación, dije que no encontraba mi tarjeta en la billetera. Richard Dauber-Lewittes estaba alterado, suplicaba en un inglés cada vez más intenso que lo ayudáramos. Sugerí entonces dos posibilidades naturales: comunicarse con Nueva York y tratar el problema a la inversa (él insistía en que no podía anunciar su llegada), o intentar resolverlo en el Hotel Sheraton (donde creían que todo lo del auto y el chofer había sido un engaño y que ni el auto ni el chofer pertenecían al hotel); nada servía, excepto nuestro dinero.
El recinto del cajero me parecía ya insoportable. El calor y la transpiración eran brutales. Quería resolver la situación afuera e irme.
Descartamos el acceso a nuestras cuentas personales: solo podíamos ayudarlo con el dinero en efectivo que teníamos entonces con nosotros. Richard Dauber-Lewittes parecía no soportar más y, tanto era lo que gesticulaba y la transpiración de su cara, que temí que tuviera un colapso en ese mismo momento. Nos dijo que por lo menos quería llegar al aeropuerto y que ahí pediría ayuda nuevamente, pero un taxi sería más caro que lo que nosotros podíamos pagar, considerando que debía tomar la Avenida Fray Servando hacia el este y viajar más de diez quilómetros. No le importó, insistió en darnos sus datos de Nueva York y aceptar el dinero que le pudiéramos dar. Supo que no podría viajar con nuestra ayuda, solo, en todo caso, llegar al aeropuerto. Subió al taxi, nos agradeció prometiendo retribuirnos en Nueva York. Llevaba consigo setenta dólares.
La narración precedente fue premio mención en la segunda edición del Concurso Literario de la Facultad de Arquitectura, llevado a cabo durante el año 2004. Asimismo, fue publicada en la recopilación “Next flight. Relatos de estudiantes de arquitectura por el mundo”, durante el año 2005. El jurado de dicho concurso estuvo compuesto por Washington Benavides, Rafael Courtoisie, y Marcos Castaigns. Transcripción para el Proyecto Plexo: Bach. Victoria Gonzalez.
Publicado por Fernando García Amen | 27 de abril de 2015 - 16:43 | Actualizado: 27 de abril de 2015 - 16:43 | PDF
Palabras clave: concurso literario, martín cobas, next flight, premio mención, vol nocturn