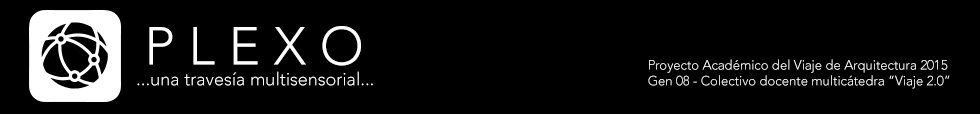El escarabajo de alabastro
Por MSc. Arq. Fernando García Amen

“Más vale equivocarse en la esperanza que acertar en la desesperación”.
Amin Maalouf
La Revolución de Febrero, o Revolución Blanca, fue el proceso que se desencadenó en Egipto a principios de 2011, concretamente durante los últimos días de Enero. Ocurrió como respuesta a la creciente e incontrolada corrupción del sistema político encabezado por Hosni Mubarak, y como repercusión inmediata de la recientemente acaecida revolución tunecina. Grandes manifestaciones convocadas a través de Facebook, revueltas sociales espontáneas, y episodios de gran violencia se vivieron en todo el país. Como consecuencia de ese proceso revolucionario, la sangre de miles de personas corrió por las calles de El Cairo, y se depuso al presidente de acuerdo a la voluntad de la rebelión popular. En su lugar se instauró un gobierno militar autoritario, que no dudó en imponerse por la fuerza y en reprimir violentamente toda manifestación contraria al nuevo régimen, al tiempo que sumía al país en una profunda crisis institucional. Recién el 21 de Julio de ese mismo año se convocó a elecciones democráticas, donde resultó electo Mohamed Morsi, en reemplazo del depuesto Mubarak y de la junta militar.
—
Aquella mañana de principios de Julio, luego de un vuelo corto proveniente de Dubai, llegamos a la milenaria ciudad de El Cairo. La primer experiencia fue el sofocante abrazo de una atmósfera caliente y espesa, que superaba los cuarenta y dos o cuarenta y tres grados. Las gargantas se secaban, y los rayos del sol quemaban todo lo que se interponía entre el cielo y el suelo.
Sin dudas era la peor época para visitar Egipto. No solamente por el clima abrasador, sino por el aun más sofocante clima político. Fue lo primero que nos dijo Ahmed, el guía egipcio, al subir al autobús. Mientras repetía su ensayado discurso sobre la ciudad, introducía elementos nuevos, obviamente relacionados con la nueva inestabilidad política del país.
Así fue como llegamos a la ciudad de El Cairo; una ciudad efervescente, bulliciosa, vestida tanto de revolución como de desorden; sumida en el orgullo de haber derrotado a una tiranía y al mismo tiempo sumergida en la incertidumbre de una profunda crisis social.
Sin pasar siquiera por el hotel, nos dirigimos al Museo Nacional, frente a la plaza El Tahrir, emblema máximo de la Revolución de Febrero. El ambiente social, a primera vista no denotaba problemas; no difería demasiado de aquel que había conocido nueve años atrás. Sin embargo, algo enrarecido podía adivinarse, podía atisbarse en la viscosidad del aire. El calor se potenciaba de cierto modo con la temperatura del ánimo colectivo. Se notaba en las miradas, en los gestos de las personas.
Ahmed entró al museo acompañando a los estudiantes. Debido a un inconveniente con las entradas, opté por quedarme afuera, y durante la hora y media que duró la visita, aproveché para recorrer El Tahrir y dialogar con algunos egipcios, acampados en la plaza. We are supporting the Revolution, me dijo uno de ellos muy orgulloso, al tiempo que su compañero pisoteaba un afiche con la cara de Mubarak, y lanzaba -infiero- una diatriba en árabe. Empiezo a decir que soy de Uruguay, y a recitar el consabido santo y seña: a small country between Argentina and… pero uno de ellos me corta. Tourist are welcome, me dice, con aire amable. Bien. Mejor así, pienso. Sin embargo, la atmósfera social seguía resultándome extraña, anormalmente densa. Como en una novela de Kurt Vonnegut o Philip Kerr.
Ahmed era una persona amable, y aunque su trato era excesivamente confianzudo y rayaba por momentos el mal gusto, es innegable que era un tipo simpático. Esa tarde, luego de almorzar, y de escuchar sus historias de camellos y sus advertencias respecto a la poca seguridad en las calles, coordinamos con algunos estudiantes una visita a la Mezquita de Alabastro, y al mercado de Jan Al-Jalili, uno de los zocos más concurridos de la ciudad.
Tal vez con excesiva audacia -o inconciencia-, nos subimos al “taxi” de un tal Muhammad; una Land Rover destartalada que demoró más de una hora para llegar a un destino que se situaba apenas a unos pocos quilómetros del hotel. El tránsito en El Cairo es denso, agobiante, y muy lento; casi estático. El calor no cede demasiado por las noches, y los mosquitos no dejan de marcar su presencia.
Muhammad resultó ser un tipo muy cordial. Lo conocimos en la puerta del hotel. Trabajaba de “taxi” luego de salir de su trabajo real. Con sus más de cincuenta años, era ya abuelo y estaba muy interesado en conocer la forma de vida de un país tan distinto como el nuestro. Su inglés no era perfecto, pero sí era claro, y podía hacerse entender muy bien. Al igual que tantos otros egipcios, estaba tan orgulloso de la revolución como inseguro acerca del porvenir.
Al cabo de una hora y media, entre las conversaciones del grupo y la charla amena del anfitrión, cruzamos el Nilo y llegamos a nuestro destino: la Mezquita de Alabastro por la noche. Si la hipérbole es aceptable, debo decir que la luz propia del edificio iluminaba opacando los farolitos del mercado, creando un espectáculo tan maravilloso como seductor.
Bajo la tenue luz de las farolas de gas, los comerciantes ofrecían todo tipo de productos: comino, cardamomo, y té, o bien libros usados , alfombras y artesanías. Alguien a mi lado compró un Corán en árabe, y en el puesto contiguo, luego de un breve regateo, adquirí el escarabajo de alabastro. Sin haberlo buscado, me llevé conmigo una pieza hecha del mismo material que la mezquita y la guardé celosamente en el bolso.
Hacia la medianoche y aun en compañía de Muhammad, retornamos al hotel. Al día siguiente visitaríamos las Pirámides de Giza, y por la noche el tren nos llevaría a Luxor, desde la estación Ramsés. Al menos ese era el plan original.
Un plan que nunca se cumplió.
La tarde siguiente, luego de haber visitado las pirámides y haber hecho el check-out correspondiente en el hotel, nos aprestamos a trasladarnos hacia la terminal de trenes. De allí partiría, a las ocho de la noche, el tren que nos llevaría a Luxor. Sin embargo, los hechos se darían muy distinto a lo planeado, y por motivos tan inesperados como terribles.
La hora indicada llegó y la estación bullía de gente. Otros trenes llegaron, y atiborrados de seres humanos y equipajes, partieron con rumbo desconocido. Pero nuestro tren no aparecía. Preguntamos, indagamos, pero no había respuestas. La estación siguió poblándose de gente, en un ambiente cada vez más denso, que se tornaba paulatinamente más caliente e irrespirable. Algo en el clima social estaba mal y no alcanzábamos a comprenderlo en su cabalidad. La sensación era la de estar dentro de una habitación con gas, donde la explosión era inminente.
De pronto y sin mediar palabra, un grupo de egipcios comenzó a agredir ferozmente a un anciano que estaba allí, y otros se sumaron a la trifulca. Unos pocos policías intentaron destrabar la pelea, y lo lograron apenas en parte. Nosotros nos mantuvimos al margen de todo, formando un círculo humano alrededor de nuestros equipajes, para evitar robos y arrebatos en medio de aquella enardecida masa humana. Sus rostros enjutos nos miraban, desafiantes. No éramos de allí, no pertenecíamos a ese lugar. No éramos más que voyeurs en un mundo hostil.
El tiempo pasó y con él la desesperación del grupo fue en aumento. Sin embargo, no podíamos sino aguardar, y esperar un tren que -todavía no lo sabíamos- jamás llegaría. Fue recién pasadas las diez, cuando nos enteramos de que algo extraño había ocurrido en la estación Ramsés, y que los empleados del tren estaban haciendo una huelga. Pero, aun insistían, el tren iba a pasar. Y entonces esperamos, y seguimos esperando. No teníamos otra alternativa que seguir, en medio de la multitud, esperando a un lado del andén. No podíamos volver al hotel, porque sencillamente, no teníamos hotel.
Los minutos siguieron muriendo y la información se fue filtrando de a poco. Habían matado a una persona en la estación Ramsés; los empleados estaban de huelga, y nada hacía avizorar una solución esa misma noche. Además, habían anunciado atentados contra turistas. Conociendo esta información, ya casi a la medianoche, hicimos una pequeña asamblea en el andén, mientras tratábamos de mantener la calma luego de cuatro horas de espera.
Ahmed, siempre de buen humor y afecto a contar historias de camellos, estaba en ese momento visiblemente nervioso; y aunque la situación lo superó, estuvo siempre dispuesto a cooperar. También el encargado de la agencia, y entre todos evaluamos varias posibilidades. Una de ellas era salir lo antes posible de Egipto rumbo a Turquía; la otra, salir hacia Luxor en autobús. La primera opción estaba vedada por la imposibilidad de conseguir treinta vuelos en un santiamén; la segunda estaba desaconsejada por la policía, que decididamente había recomendado a los turistas no viajar en autobús por la noche, por miedo a los atentados anunciados.
La preocupación era difícil de ocultar. Era una situación tensa y compleja. Una de las chicas me preguntó, con cara de súplica, por qué no nos íbamos de ahí. Y no pude responderle más que la cruda verdad: no teníamos a dónde ir.
Sin embargo, poco después de la medianoche y gracias a las gestiones realizadas con ayuda de Ahmed, teníamos un autobús esperándonos en la estación, y nuevas reservaciones en un hotel de El Cairo. En la terminal aun se sucedían los incidentes y seguían las golpizas esporádicas entre policías y manifestantes. Pero habíamos conseguido una vía de escape. Al menos esa noche podríamos pasar seguros, y a la mañana siguiente elaboraríamos un nuevo plan.
El ómnibus, acompañado por una patrulla, nos llevó hasta un hotel muy céntrico, escoltado por hombres armados con ametralladoras. El edificio estaba equipado con detector de metales y muros exteriores gruesos. Esa noche, a través de internet, nos enteraríamos que además de los hechos de la estación, había explotado una bomba en un gasoducto cercano. La inestabilidad social se incrementaba. Al día siguiente, la plaza El Tahrir sería protagonista otra vez de hechos de violencia callejera, quemas de neumáticos, y otros desmanes.
El viaje a Luxor quedó enteramente descartado. También la idea de adelantar el vuelo a Estambul. Pero a pesar de ello, pudimos hacer algo que ningún otro grupo antes había hecho: nuestro plan de escape fue, a instancias de Ahmed, un viaje hacia el norte, hacia Alejandría. Allí descubrimos una ciudad maravillosa, tranquila, y por primera vez en el viaje, vimos el azul profundo del Mediterráneo. La biblioteca, las iglesias coptas, el faro, y el pasado grecorromano de una ciudad apacible nos hicieron olvidar el mal rato de la estación de El Cairo. Alejandría fue en cierto modo nuestra reconciliación moral con Egipto.
Un día después nos preparamos para abandonar el país, desde el aeropuerto cairota. La despedida tuvo el sabor agridulce de las cosas incompletas. Ahmed nos acompañó hasta el último autobús, y se despidió uno por uno de cada integrante del grupo. Intenté saludarlo con la naturalidad con la que se saluda a alguien que se sabe que no se lo volverá a ver jamás; es decir, pasando por alto ese hecho. Finalmente nos vamos, le dije, al tiempo que acomodaba mi equipaje. Sí, me respondió él, y me extendió un papiro con la imagen de Isis como obsequio. Es un papiro de verdad, no una imitación, me dijo, y enseguida acotó, por si no te llevabas nada de recuerdo. Le agradecí el gesto y le respondí que me llevaba el escarabajo de alabastro adquirido en el mercado de Jan Al-Jalili, y acto seguido se lo enseñé. Apenas lo vio, una sonrisa se le dibujó en las comisuras de la boca. Parece ser falso, me dijo. Sorprendido, argumenté con el precio que había pagado y con la seriedad que me había merecido el vendedor, pero Ahmed seguía dudando. Sabes, me dijo al cabo de un instante, lo importante en realidad no es si es una falsificación o no, lo importante es creer que es auténtico. Si fuera de verdad, al caer al suelo debería romperse. Mientras que si fuera una piedra común, quedaría intacta. Pero para saberlo, hay que arriesgarse a perder. A veces es mejor creer que perder. Pero otras veces hay que arriesgarse. Aquí convivimos con esto a diario. Muchas cosas pueden ser falsas en Egipto, pero tenemos que elegir entre arriesgarnos o simplemente creer en algo. Reflexionó unos instantes, y acto seguido agregó: incluso en el Egipto actual. Le estreché la mano. Salam Alaikum, le dije. Alaikum Salam, me respondió, y luego de subir al autobús, ya nunca volvimos a verlo.
Epílogo
El escarabajo me acompañó durante el resto de los días del viaje. Recorrió conmigo Turquía, Grecia y Francia, y llegó finalmente a Madrid, mi último destino. Durante ese tiempo, la duda razonable sobre su autenticidad volvió intermitentemente a mi memoria, y cada tanto me sentía ligeramente tentado de ponerlo a prueba. Sin embargo, no me atreví a verificar su condición. Lo consideré demasiado preciado como para lanzarlo al suelo deliberadamente.
No obstante, el azar o el destino se encargaron de develar el secreto. Fue una mañana en el departamento de Marga y Esteban, en Lavapiés, cuando por accidente, el escarabajo cayó desde una mesa; y para mi sorpresa, se hizo añicos. Finalmente, era genuino, pude corroborar, al tiempo que recogía sus restos con una pala y la memoria me devolvía el recuerdo de los incidentes de El Cairo. Las últimas palabras intercambiadas con Ahmed cobraron repentinamente un nuevo sentido, para devenir en una parábola sobre la revolución y los riesgos de animarse a la libertad. Si para llegar a la verdad hay que creer en ella, también es necesario asumir el necesario riesgo de lo imprevisible. En la mirada de Ahmed estaba también la de Muhammad y la de los manifestantes de El Tahrir, así como la de millones de egipcios, que apostaron por una verdad aun a sabiendas de un resultado incierto. Lo imprevisible los tomó por sorpresa, y desataron un cambio que ya no admite marcha atrás. Sin quererlo o sin ser plenamente conscientes de la magnitud del sismo político, a su manera ellos también habían roto su verdad, su amuleto sagrado; que era en definitiva, su escarabajo de alabastro. Si bien las consecuencias continúan siendo aun hoy inciertas, puede que el sacrificio haya valido la pena. Pero solamente el tiempo y el devenir de los hechos demostrarán o refutarán esa idea.
Aun guardo el papiro con la imagen de Isis. Los fragmentos del escarabajo pasaron a integrar el servicio de clasificación de Lavapiés. O tal vez de Tirso de Molina. La verdad es que ignoro cómo funciona el sistema de recolección de residuos de Madrid.
La narración precedente fue Segundo Premio en la segunda edición del Concurso Literario de la Facultad de Arquitectura, llevado a cabo durante el año 2004. El jurado de dicho concurso estuvo compuesto por Carlos Rehermann, Mary Méndez y Laura Alemán.
Publicado por Fernando García Amen | 5 de julio de 2015 - 10:00 | Actualizado: 17 de mayo de 2015 - 14:27 | PDF
Palabras clave: concurso literario, Egipto, escarabajo de alabastro, fernando garcía amen, mezquita de alabastro, mohamed morsi, mubarak